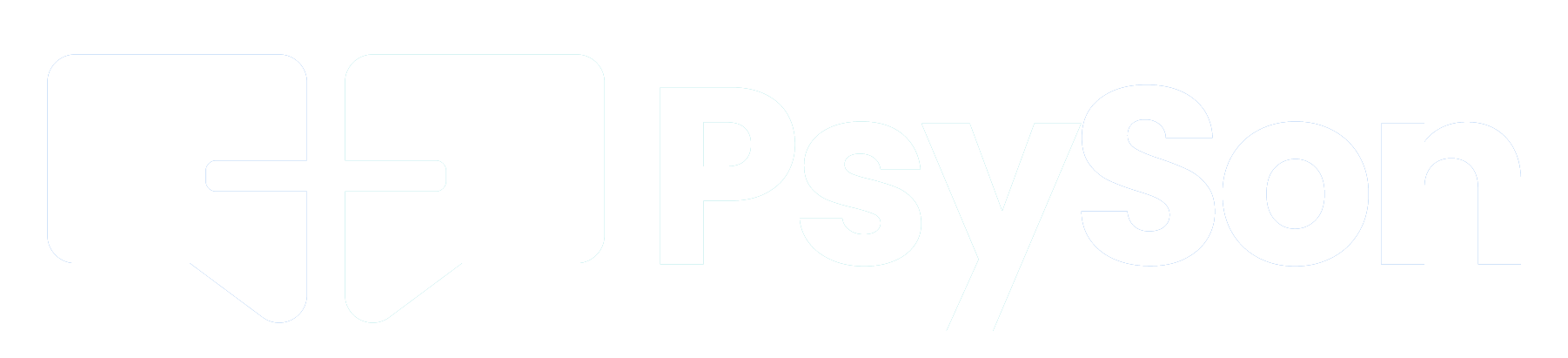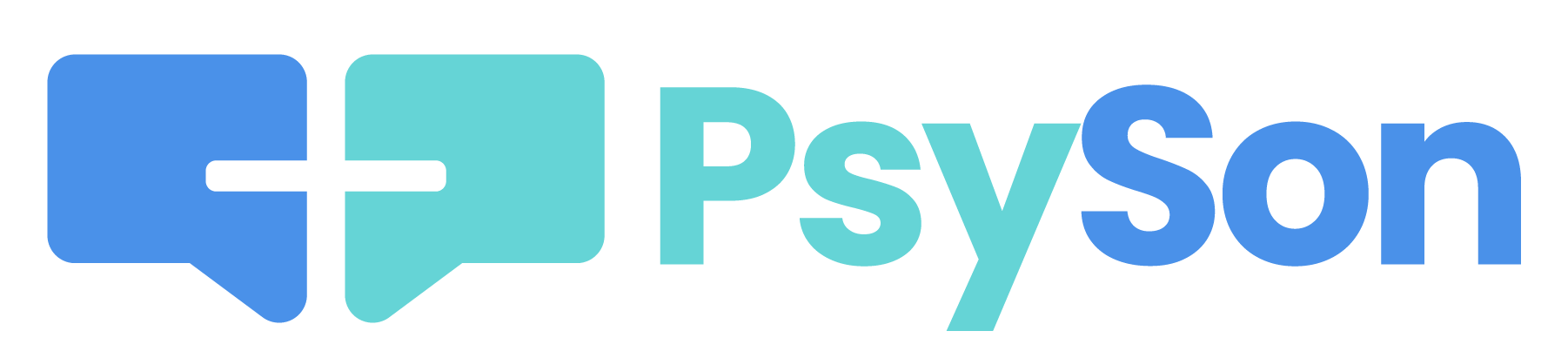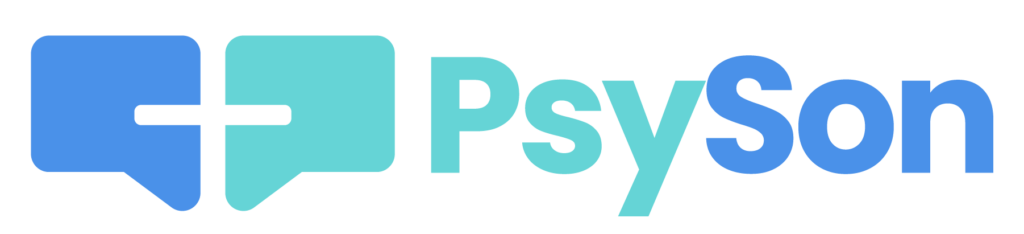Evidentemente, este tema en el que me sumergí es insondable. Y Dios insiste en seguir sorprendiéndome.
En su primera parte, mi reflexión fue simple: el mayor problema del corazón humano es el egoísmo, antagonista del amor. Este mundo y todas sus miserias no son más que la consecuencia natural de desconectarnos de la Fuente del Amor, y haber reproducido sin control el egoísmo, que se instaló en nuestra naturaleza como una especie de instinto fallido de supervivencia. La única solución: dejar que Dios encienda nuestro corazón, cortar el flujo avasallante del mal, devolver bien y confiar en que la onda expansiva del amor empezará a transformar el mundo.
La segunda parte abrió una brecha más profunda y menos optimista en este razonamiento. No todos los corazones son susceptibles al amor. Todos, a lo largo de la vida, tendremos oportunidades de decidir si seremos transformados por el amor o si nos endureceremos, permitiendo que el individualismo y el mal gobiernen nuestra vida. Y si llegara a ocurrir que quien camina a nuestro lado elige voluntaria y tenazmente devolver mal por bien, seremos interpelados al más difícil de todos los actos de amor: soltarlo, dejarlo ejercer su libertad y ponernos a salvo.
Hoy Dios agregó un nuevo eslabón en mi cadena de razonamientos, y en mi corazón se reavivó la conciencia de lo que es la verdadera gracia: esa que nunca se detiene. Dios me dio una nueva lección a través de otra mujer, que en medio del fragor de la batalla entre el bien y el mal también eligió su bandera. Te la cuento:
Ella llegó a mi consultorio con el rostro desconcertado, una mezcla de lágrimas y sonrisas en los ojos. Lo que traía para contarme era demasiado extraño.
Ya veníamos trabajando en sus heridas de guerra: profundas, antiguas, presentes en las secuelas de cada día. La violencia atravesó su vida desde pequeña en uno de sus disfraces más peligrosos: el de la piedad y la fe. Tal vez uno de los peores autoengaños en los que podemos caer los cristianos es creer que podemos ganar la guerra de Dios usando las armas del enemigo: la culpa, el miedo, la vergüenza, la manipulación. Así fue su infancia.
Su vida siguió transcurriendo y, como suele ocurrir, el miserable egoísmo se instaló en su matrimonio como un viejo y conocido amigo. La violencia espiritual siguió haciendo su confuso aporte en un entorno religiosamente enfermo, agravando viejas heridas y abriendo otras nuevas y aún más dolorosas en sus hijos, multiplicando su onda expansiva.
Ella, por esos milagros inexplicables, siguió manteniendo su corazón suave. Nunca dejó de intentar mantener vivo el amor. Eligió reconocerlo, escondido detrás de muchos de esos actos mezquinos y fríos que marcaron su infancia; pudo ver sus vislumbres, aferrarse a ellas y devolver amor.
Pero no es fácil avanzar cuando la luz es tan tenue y el “cómo” tan confuso. Cuando hubo tan poco amor verdadero en la vida, lleva un largo camino aprender a amar con sabiduría. Lo más probable es que actuemos por semejanza o por contraste: repitiendo formas distorsionadas o haciendo todo lo contrario. Este último fue el camino que ella eligió: dio de más, pidió poco o nada, sacrificó demasiado, amó mucho, pero desequilibradamente. Y, como suele ocurrir, sin límites el egoísmo se reprodujo sin control. Un día no se pudo más, y su matrimonio terminó. Él pretendía restauración sin cambio; ella, que ya comenzaba a entender, le ofreció su perdón, pero no ya su vida. Él nunca lo entendió y se fue de ella y de sus hijos.
La vida pasó, los hijos crecieron y, aunque aun sangrando, no dejan de luchar por entender de qué va la vida y el amor. Ella siguió aprendiendo y sanando esa imagen de Dios tan dañada, hasta que al fin se supo amada tal cual es. Ese siempre es el primer paso de la restauración verdadera: saberse amado, valioso, digno, para desde allí aprender a amar.
Cualquiera diría que era un final bastante bueno para una historia tan dura. Pero no… aún había algo más que aprender acerca del amor.
El esposo de su juventud, por esas extrañas vueltas de la vida, reapareció necesitándola. Sí, una vez más, y casi como si ese pacto que hicieron frente al altar nunca se hubiera roto, ella se encontró sentada junto a una cama de hospital mientras su vida se apagaba.
Qué falacia tan cruel la del individualismo. Nuestra vulnerable humanidad nos confronta tarde o temprano con la única verdad: nacimos dependientes, fuimos hechos para dar, recibir y sostenernos generosa y mutuamente en cada momento de la existencia. Solos no podemos (y, a veces, tarde descubrimos que tampoco queremos). El egocentrismo no salva a nadie. La ley de la vida es el amor.
Por lo general, en esta vida cosechamos lo que sembramos, y probablemente lo natural hubiera sido que ese hombre terminara su vida como eligió vivirla: solo. Él no había considerado bendecir a su compañera en sus tiempos de salud y prosperidad; tal vez pensó que durarían por siempre. Pero ahora, en la enfermedad y en la pobreza, el hechizo se rompió y volvió a necesitarla. Y Dios… y ella, juntos, en su bendita “injusticia”, quisieron darle otra oportunidad de entender el amor, la última. Porque así de irracional e inmerecida es la Salvación.
Y así fue como ella, contra todo pronóstico y recomendación, por amor a sus hijos y por compasión por ese hombre que un día amó, preparó su bolso y se instaló estoica en esa fría habitación durante largos días. Nadie se lo pidió, ¿quién se hubiera atrevido? Nadie lo esperaba, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Es más, hasta preocupa: ¿y si fuera una recaída más en la codependencia y la autorrenuncia que tanto la habían dañado?
Podríamos hacer tantas especulaciones… Nadie desde afuera se atreva a juzgar. La guerra espiritual que ocurrió allí no puede verse con los ojos. En el silencio, en la intimidad de ese cuarto gris, dos corazones fueron sometidos a la más real de todas las batallas.
En la mente de ella afloraron los recuerdos de tanto dolor y de tanto amor fallido. Pudo ser la oportunidad perfecta para sumergirse en el oleaje profundo del resentimiento y el rencor contra ese hombre. Fue duramente tentada a verse a sí misma nuevamente como víctima de ese Dios perverso en el que un día creyó. Pero, en un milagroso giro de su corazón, decidió reconocer esa oportunidad no como un “castigo”, sino como un “regalo”. Porque todas las situaciones de la vida tienen esa doble vertiente: bendición o maldición. Nosotros elegimos.
Y ella esta vez decidió no ser víctima, sino protagonista y heroína. No depositó su cuerpo pasivo en esa silla lamentándose mientras miraba las horas pasar; esta vez se puso de pie y, en un acto de puro coraje, decidió luchar con toda su alma la última batalla con ese hombre.
Lo que ocurrió en esa habitación no es racional. Nadie entendería por qué ella necesitaría pedirle perdón por los errores de su juventud, ni ofrecer su perdón gratuito y generoso a quien ya no podía pedirlo ni retribuirlo. Nadie podría entender esas palabras misericordiosas con las que procuró liberar su alma de la culpa para que al fin pudiera descansar en paz. Pero, tal vez aún más incomprensibles fueron esos actos de gracia ridículamente hermosos que le prodigó cada día: arropando su cuerpo, hidratando sus labios resecos y sedientos con una gasa húmeda, masajeando sus extremidades frías, afeitando su rostro, perfumando sus ropas y, al fin, con compasión infinita, sosteniendo sus manos entre las suyas en ese preciso momento en que su corazón dejó de latir. Hasta que la muerte los separó. ¡Bendita ironía!
No sabemos cuán consciente fue él de la presencia amorosa e inmerecida de esa hermosa mujer. Yo creo que lo suficiente para que Dios lo haya impactado con esa parábola viva de la Salvación (por lo que conozco de Él, nunca desaprovecha esas últimas oportunidades para ganar un corazón para la eternidad). Sin embargo, de lo que sí puedo dar fe es de lo que esta experiencia dejó en ella. En años de terapia no había visto en su rostro tanta paz. Todos los otros problemas habían perdido su centralidad. Definitivamente, es más bienaventurado dar que recibir, y el amor de Cristo que la atravesó puede terminar de sanar muchas de sus heridas, estoy segura.
Esta es la desconcertante historia que traigo hoy. Seguramente ahora entenderás esa extraña mezcla de lágrimas y sonrisas en sus ojos, en los míos… y en los tuyos. No todos tenemos tanto coraje, pero la onda expansiva del amor que ella encendió está obrando generosamente en los corazones de quienes presenciamos su loca historia, pero aún más en los que entendemos que también es una metáfora de la nuestra. Porque todos, en algún momento, necesitamos ser injustamente amados por alguien con el suficiente amor para desafiar al egoísmo, vencerlo y regalarnos la Salvación que jamás podríamos soñar ni merecer. ¡Gracias a Dios que, a través de ella, nos lo ha recordado!
La Lic. Noelia Marrero Noguera es parte del staff de PsySon. Si quiere reservar una consulta con ella, puede hacerlo ingresando a nuestro directorio profesional.