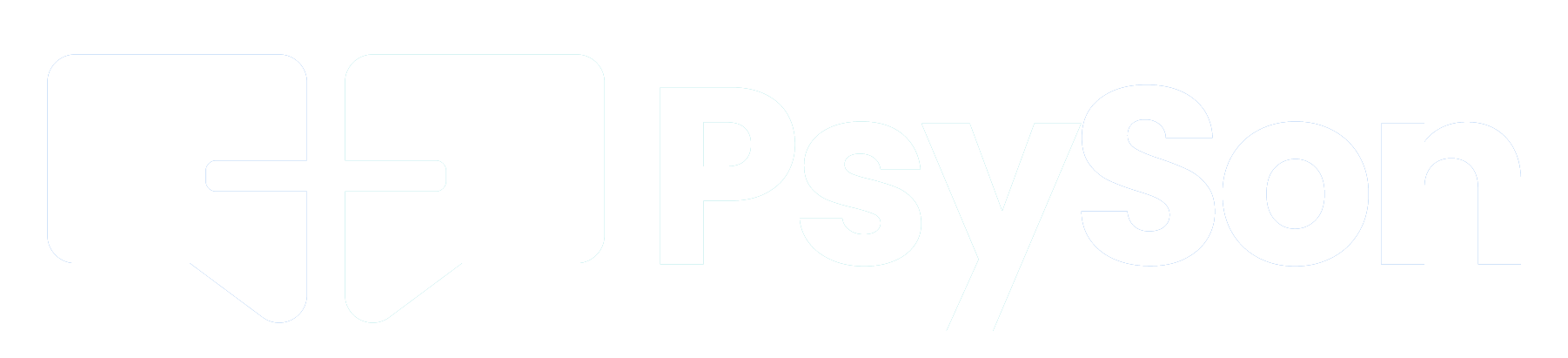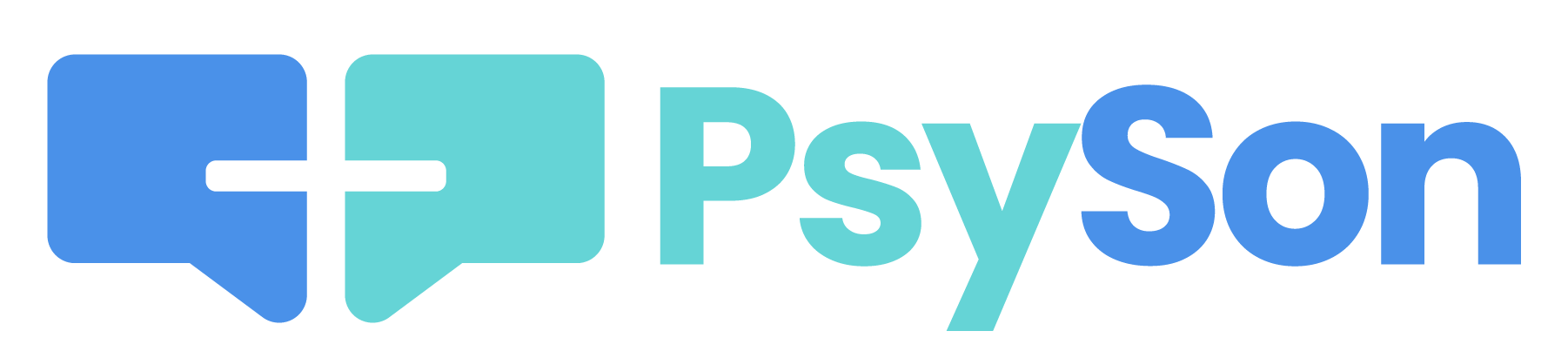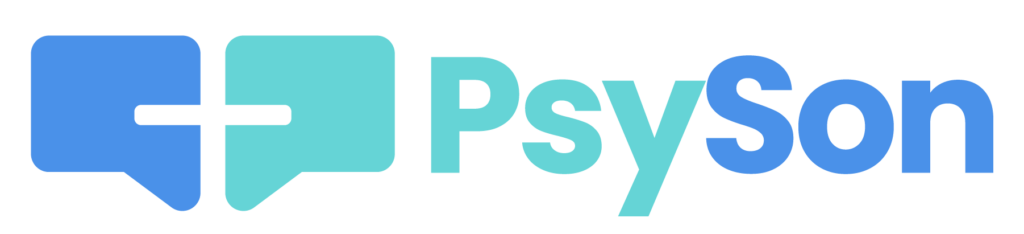La palabra “suicidio” provoca muchísima incomodidad y no es para menos.
El flagelo del suicidio nos acerca al horror. Sentarnos a charlar del suicidio y ser capaces de conmovernos, acompañarnos y convocarnos para ayudar a quien sufre y piensa que esa es la única solución a un problema temporal: nos acerca a la ternura. Ambas son las caras del ser humanos y con ellas aprendemos (o no), a convivir toda la vida: nuestra capacidad de destruir y de cuidar.
Con tal solo decir: suicidio, suceden cosas. Las personas pueden asumir esta palabra con un peso vergonzoso el cual debe ser oculto o, como una oportunidad que saca la presión del pecho y habilita a contar lo que les ocurrió u ocurre: un pensamiento de muerte, un desgano progresivo, una compulsión por comprar para compensar la angustia, desesperación o desesperanza, ideación suicida, etc… pero, más allá del momento en que la persona se encuentre, asistimos a una persona que está “cortando” el lazo que lo “ancla a la vida”; su o sus razones para estar vivo se están esfumando y desapareciendo a sus ojos. Por otro lado, decir “suicidio”; puede habilitar para plantear una conversación desde la confianza, la vulnerabilidad, la fragilidad y, por ende, el bienestar. Debemos ser claros: no sucede comúnmente y no contamos, hoy por hoy, con personas interesadas en sostener con cuidado un vínculo. La sociedad actual, está empecinada en propagar la vida individualista, cortando el compromiso con el otro: ese que sufre, que le suceden situaciones dolorosas, que piensa en morir.
¿Cómo proponer una nueva mirada sobre el suicidio? ¿Por qué convocarnos todos a la prevención, acompañamiento y posvención[1]? Porque charlarlo puede salvar una vida; porque tú, yo, quien amo, quien amas o alguien con quien compartimos el día a día puede estar pensando esta opción radical, o sea, nadie está a salvo. Sin embargo: no sabemos qué hacer para accionar de manera compasiva, eficiente y cristiana.
Perdemos casi un millón de personas al año por suicidio y aun, rodean a esta tragedia, un sinnúmero de mitos que colocan cargas más pesadas en quien padece, en quien sobrevivió y su familiar. ¿Cómo podemos detectar estos mitos y cuestionar si nuestro accionar está bajo a alguno de ellos? ¿Cómo sostener a quien sobrevivió o a la familia y amigos que perdieron a un cercano? ¿De qué manera integrar la espiritualidad en un asunto que siempre estuvo manchado por la palabra “pecado”?
Cultivar el “ojo sensible”, detectando señales que puedan alertarnos de algún comportamiento suicida, es esencial. Comúnmente decimos: “quiere llamar la
atención”; “No le hagamos caso: siempre está quejándose”; “No ha dedicado su vida a Dios” y… podríamos seguir con más frases crueles. Los mensajes que traen por debajo estas afirmaciones confirman la idea de que “este mundo está habitado de personas a quien no les importo”. Sí, lo sabemos, aunque no lo asumamos: nuestras palabras sanan y salvan o hieren y destruyen.
Decir: “suicidio, compromiso de todos”; es responsabilizarnos para formar parte de una red de contención que es esencial en instancias difíciles. El asunto es: ¿Cómo, dónde y con quiénes? ¿Qué digo y hago en ese momento? ¿Dónde puedo buscar ayuda? ¿Qué pasa si siento que la situación me supera o me angustia, mientras deseo ayudar?
Estaremos reflexionando y aprendiendo juntos. Nadie debe sufrir solo y estamos para acompañarnos.
Comencemos el “manos a la obra”.
Lic. Juan Pablo Lienlaf
Psicólogo, Docente de Lengua y Literatura, Licenciado en Cs de la Educación, Esp. EN Clínica del Suicidio
[1] Posvención: cuando la prevención falla, tenemos que empezar a hablar de posvención. La posvención consiste en ofrecer apoyo a la familia y entorno cercano de las personas que han fallecido por suicidio.